El puente de los asesinos (18 page)
Read El puente de los asesinos Online
Authors: Arturo Pérez-Reverte

—Y sabía poco, naturalmente —apuntó.
—Casi nada. Aun así acabó en la calle, quebrantada de salud y sin recursos... No duró mucho.
Malatesta chasqueó la lengua e inspiró muy hondo y fuerte, como si de pronto faltase aire en el puente de los Asesinos.
—El día de Navidad —dijo tras unos instantes— habrá acabado nuestra tregua.
Asintió Alatriste en la oscuridad. La antorcha se había apagado por completo. Apenas un rescoldo rojo arriba, en el muro.
—Siempre y cuando sigamos vivos —precisó.
Se movió el bulto negro del otro. Precavido en aquel punto de la conversación, Alatriste dio un paso atrás, abrió la capa y rozó con una mano el pomo de la espada que llevaba al costado. Pero la alerta parecía superflua. Malatesta aún estaba con gana de parla:
—¿Sabe vuestra merced lo que pienso?... Parecemos dos lobos viejos, de hocico pelado, haciéndose confidencias antes de matarse a dentelladas. No por comida ni por hembras, sino por...
—¿Reputación? —sugirió Alatriste.
—Puede.
Un silencio. Esta vez fue muy largo.
—Reputación —repitió al fin Malatesta, en tono más bajo.
Miraba Diego Alatriste otra vez el agua del canal. El doble rectángulo de luz quieta. Era difícil establecer cuál era el objeto real y cuál su reflejo. De pronto, desconcertado, pensó que tal vez conociese al hombre que tenía cerca mejor que a nadie en el mundo.
—La gente, ahora...
Se interrumpió, dejándolo a medias, y estuvo inmóvil y callado un poco más, observando el reflejo.
—Son otros tiempos —dijo al fin—. Y otros hombres.
Cuando alzó la vista y miró atrás, Malatesta se había ido.
Había estado yo espiando, oculto en mi portal, que todo transcurriese sin traiciones ni sobresaltos entre el capitán Alatriste y su interlocutor. Cuando al fin se alejó éste, y el capitán, tras un momento inmóvil en el puente, caminó en mi dirección, guardé la pistola bajo la capa, salí de las sombras y me uní a él. Acogió mi presencia con uno de sus habituales silencios, sin demasiados comentarios. Luego anduvo caviloso, conmigo al lado y mirándolo de reojo, sin despegar los labios y pensando en sus cosas. Las calles estaban vacías y oscuras. Canales, puentes y soportales devolvían desde sus oquedades en sombra el eco de nuestras pisadas. No me decidí a hablar hasta que estuvimos cerca de Rialto.
—¿Todo ha ido bien, capitán?
Tardó unos pasos en responder, como estableciéndolo.
—Creo que sí —dijo al fin.
—¿El del puente era Malatesta?
—Lo era.
—¿Y cómo lo encuentra vuestra merced?
—Como tú... Hablador.
No estaba claro si se refería a que nuestro viejo enemigo seguía tan inclinado a la conversación como durante nuestro encuentro junto al Arsenal —que yo le había contado el día anterior—, o a que en ese momento mi charla resultaba inoportuna. En la duda, refrené la maldita. Pasábamos un puente de piedra cercano a una iglesia, sobre un canal que, por la izquierda, desembocaba en la ancha franja oscura del canal grande. El puente estaba iluminado a medias por un farolito que ardía en la puerta de la iglesia, allí donde a deshoras acudían los vecinos a pedir los sacramentos. Al llegar al otro lado del canal, como sin darle importancia, el capitán se volvió a echar un vistazo a nuestra zaga, por si alguien nos husmeaba el rastro.
—Oiríamos los pasos —dije en voz baja, adivinándole la intención—. Hay mucho silencio.
—Nunca se sabe.
Parecía en exceso taciturno, y me pregunté si era a cuenta del cónclave de la taberna o de la conversación con Malatesta en el puente de los Asesinos. De cualquier modo, había algo en su actitud que me inquietaba; y tuve la certeza de que no se debía sólo a los acontecimientos de la jornada. Yo estaba acostumbrado al silencio de mi antiguo amo; pero lo de Venecia era distinto. Desde el principio de la aventura advertía en él una suerte de recelosa resignación. Se diría que su instinto de soldado viejo, hecho a zozobras, reveses y malos tragos, sugería vislumbres funestos de aquella empresa ambiciosa, quizá desmesurada, en la que con gentil riesgo de nuestras gorjas andábamos metidos. Reflexioné sobre eso mientras nos orientábamos en la noche veneciana; y concluí, desazonado, que la fe del capitán Alatriste en nuestro éxito resultaba escasa. Lo prodigioso era que él permanecía impasible, dispuesto a llegar hasta el fin, como acostumbraba: soldado sin fe en territorio hostil, con la mirada puesta, a falta de otra cosa mejor, en la patria ingrata y lejana que le había tocado en suerte, y en el monarca —«Tu rey es tu rey», me dijo una vez con un pescozón, frente a Breda— que la encarnaba. En mi caso, todo era mucho más simple: joven, arrojado hasta casi lo insensato, me limitaba a seguirlo como había hecho durante lo que se me antojaba toda una vida. Esto iba de oficio: desde los trece años no conocía otra cosa, y a su lado había aprendido cuanto de bueno y malo sabía. Pese a los desacuerdos y a la distancia que el paso del tiempo y el ardor de mi sangre moza interponían a veces entre nosotros, yo nunca perdía de vista lo principal: Diego Alatriste era mi familia y mi bandera. A ojos cerrados saltaba tras él una y otra vez, a estocada limpia, hasta las mismas fauces del infierno. Y aquella noche incierta, caminando por la tiniebla de una ciudad hermética y peligrosa que parecía rodearnos como una trampa, me confortó su presencia próxima, inmutable, tan callada y serena como solía. Entonces comprendí por qué muchos años atrás, a orillas de un río helado en tierras de Flandes, un pequeño grupo de hombres desesperados, luchando por sus vidas como perros rabiosos en torno al jefe de la manada, por primera vez lo había llamado capitán.
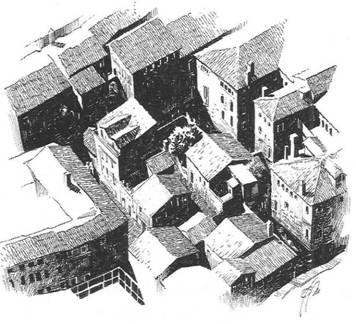

VI. La puerta de góndolas
N
inguna es fea como tenga bríos, dice el refrán soldadesco. Mi linda Luzietta nada tenía de lo primero, y sobrado de lo segundo; de manera que esa noche a la hora de vísperas, sosegada la casa y con cada mochuelo en su olivo, la joven criada de donna Livia Tagliapiera vino de puntillas a mi cuarto como acostumbraba, a oscuras, descalza y en camisa, para que ella y el abajo firmante intercambiásemos más que palabras.
—¿Dove sestú, cane asasino? —empezó susurrando—. Vieni quá, que non te cato... Métime una manina in la muzeta.
Etcétera. Gocé así, otra vez, lo que allí otros ni siquiera espulgando la bolsa lograban; pues como dije, pese a ser sirvienta de la casa, la moza no era del oficio trotón. Aunque, y de eso pongo a Dios por testigo, nadie lo hubiera sospechado: llegaba con recato de monja, miraba con aplomo de casada y se despojaba con modales de bachillera del abrocho; y una vez la corneta tocaba a degüello, salía harto aficionada, ambladora de caderas, con mucha y sabia aplicación. Que, cual solía decir don Francisco de Quevedo, y no era el único, en cierta clase de mujeres la hermosura sin desvergüenza es vianda sin sal. Por mi parte, y como novillo joven todo lo embiste, me llamo a iglesia de mi entonces vigorosa juventud para, sin entrar en detalles superfluos ni sahumerios de la fama —más propios de charlatanes meridionales que de sobrios vascongados—, resumir el lance diciendo que con Luzietta fui de nuevo y durante buen rato, parafraseando ciertos versos del buen don Miguel de Cervantes, blando de manos; y de lengua, Rodomonte. Y por no salir de poetas, acogiéndome luego al Dante, concluiré diciendo que mi caballo de espadas anduvo tres veces, muy suelto de rienda, hasta la mitad del camino de nuestras vidas. Pues, como escribió otro ilustre bardo:
Para cuanto mal sostengo
no quiero más galardón
que ver a mi corazón
cautivo donde lo tengo.
Aunque en realidad, ternuras aparte —que también la gentil criadita me las inspiraba, pues una cosa no quita la otra, y Angélica de Alquézar estaba más allá de un mar y todo un océano—, mi corazón no tuviera mucho que ver con lo que allí se destilaba. El caso es que de ese modo transcurrió buen espacio, como de una hora y tres tercios, en que eché al parche del tambor hasta el último maravedí. Y al cabo, cuando de natural nos vino sueño, la moza se fue de mi cama a la suya, argumentando que a donna Livia no le gustaría enterarse de que amanecía fuera de su cuarto. Eso me pareció razonable, de manera que la dejé ir sin trabas; pero su ida me desveló hasta el punto de que acabé dando vueltas bajo la manta, entre sábanas arrugadas que conservaban el calor y aroma de mi ardorosa ausente. Era ya noche avanzada. Sentí en eso deseos de orinar, busqué bajo la cama y no pude hallar la bacineta; así que, contrariado, jurando entre dientes a los doctrinales, me puse una camisa y los zapatos, me eché el jubón por encima para abrigarme del frío, y salí al pasillo en busca del patio y del pequeño cuarto que en él había, al que para obras íntimas llamamos retrete, o necesaria. Eso me llevó a pasar cerca de una puerta trasera de la casa, la pequeña de góndolas, que daba al canal estrecho. Y de la manera más inesperada del mundo fui a darme allí, casi de boca, con una escena singular.
Luzietta, toquilla de lana puesta por encima y palmatoria de vela encendida en las manos, conversaba con un hombre en la puerta misma. Susurraban entre ellos; y al aparecer yo callaron de pronto, mirándome espantada la moza, ceñudo su acompañante. Era éste todavía joven, hirsuto de rostro, más fuerte que delgado, y vestía capote abierto, almilla de frisa basta, calzones anchos arrugados y sombrerillo redondo de ala muy corta, propio todo ello de barcarolos, gondoleros y otra gente veneciana del remo. También le colgaba al costado el cuchillo habitual en su oficio, y me fijé especialmente en él porque, apenas me vio, el sujeto echó mano y me tiró un Dios te salve de a cien reales; que, a no andar yo ligero de pies pese a mi asombro, me habría clavado en la pared como a una mariposa en un corcho. Fue mi jubón, que llevaba sobre los hombros, el que al caer y trabarse con la hoja me salvó la vida. Emitió Luzietta un grito sofocado, quiso el bellaco repetir la suerte, y yo, resuelto a estropeárselo —reñir era mi oficio—, recurrí a una vieja treta de garito, amagando por instinto un golpe al brazo armado y soltándole al jayán, acto seguido, una patada en los aparejos que lo hizo encogerse mientras soltaba un bufido. Y como, también por experiencia propia, yo sabía que tales golpes tardan algo en hacerse sentir como deben, aunque luego dejan para el arrastre, doblé el envite con un puñetazo en la cara, tan salvaje que a mí me hizo ver las estrellas nudillos arriba, pero al otro lo hizo tambalearse. Toda mi esperanza era que no me clavara el baldeo, de manera que, cuando calculé que empezaba a hacerle efecto la patada en el címbalo, le fui encima con mucha diligencia, asiéndome al brazo de la mano que lo sostenía, para estorbarle el movimiento.
Pelear en camisa y desnudo por debajo, con los compañones sueltos y colgando, no es agradable; y menos aún si tienes la vejiga llena. Se siente uno endiabladamente vulnerable. Caímos los dos al suelo, tan entrañablemente abrazados como Caín y Abel. Matóse entonces la luz, bien porque Luzietta lo hiciera aposta, o porque en el desconcierto tiró la palmatoria —me sorprendió que no gritara, pero estaba demasiado atento a lo mío para establecer motivos—. La puerta que daba al canal había quedado abierta, y de ella al agua mediaban unos pocos peldaños de piedra, contiguos a unas palinas hincadas en el fondo en las que amarraban las embarcaciones. Describo el sitio pues lo había visto antes a la luz del día, no porque en ese momento anduviese a grillos apreciando detalles: estrechados, como dije, el gondolero y yo rodábamos por el suelo a oscuras, en el umbral mismo de la puerta y a cuatro pasos del agua negra, donde entreví la sombra de una góndola —como caiga al canal acuchillado y con este frío, pensé en un relámpago, me quedo tieso—. Gruñía mi enemigo en el esfuerzo, respirando muy fuerte pero con la boca callada, en procura siempre de clavarme el filoso; mientras yo, que pese a Luzietta aún conservaba algún vigor en el cuerpo, porfiaba en impedírselo. Que si para ese momento ya había perdido las dos potencias de entendimiento y memoria, conservaba muy firme la de la voluntad, resumida en que no me mataran. Todo eran empellones y querer destrizarse, tirones de un lado a otro, retorcer de miembros y golpes con las manos libres. Se daba el gondolero cuanta maña podía para situarse encima de mí, inmovilizarme y aliñar un par de mojadas que zanjasen la pendencia; pero yo no era de los que se dejan afufar el ánima por el primero que llega. Pataleaba, empujaba con todo mi cuerpo y no soltaba nunca la mano armada del otro. Al rato, por uno de esos azares que tienen las reyertas, pude situarme encima un momento, en posición favorable para asestarle un buen golpe con el pico del codo en pleno rostro, que lo hizo quejarse. Viendo que acusaba el golpe, le pegué otro —ahí juró en dialecto véneto, el hideputa—, y luego otro más. Con ese último algo crujió en su cara, y al momento aflojó el brazo del cuchillo, desmayando un punto. También yo me quedaba sin fuerzas, pero aquello redobló mi ánimo, al extremo de que me apliqué a tantearle la cabeza, buscando muy ensañado su rostro con los dientes, a cara de perro. Restregando mi boca en su pelo áspero, mojado de sudor, encontré al fin una oreja a tiro de mi dentellada; y con un mordisco rápido y brutal —chac, sonó— le arranqué la mitad.