Quattrocento

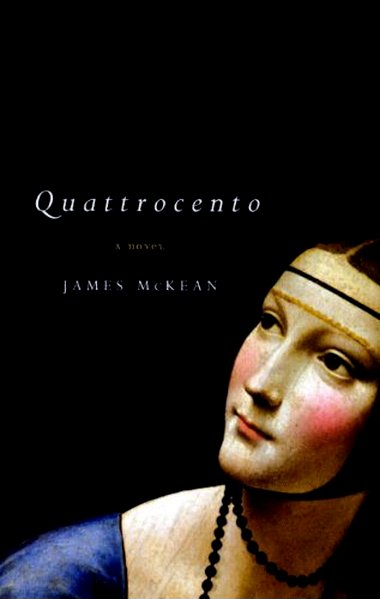
1
Azul. Más oscuro que el cielo, tan profundo como el mar, un azul tan rico que Matt casi podía saborearlo en la brisa que ondulaba sobre el campo de margaritas. Tras protegerse los ojos del caluroso sol de Umbría, vio que la manticora recorría el terreno y saltaba al cielo batiendo sus poderosas alas. Emitió un grito penetrante antes de desaparecer, perdiéndose por encima de los árboles, mientras en tierra resonaba la débil llamada metálica de las trompetas entre los agudos ladridos de los perros de caza. ¿Cómo podía haberlo olvidado?
Hacía fresco entre los árboles, y el aire estaba cargado con el olor de abeto y laurel silvestre. Guiado por los relinchos de los caballos y los gritos que resonaban más adelante, Matt avanzó entre los matorrales, quebrando las gruesas hojas y ramas, mientras el sudor le corría por la espalda y le resbalaba por la frente. No es demasiado tarde, pensó. Las sinuosas siluetas de los perros, desaparecidas antes de que alcanzara a verlas, surcaron las sombras, seguidas por la figura de un hombre, un destello de rojo y amarillo con un alto bastón negro en las manos, y luego otro.
La yegua lo siguió, sacudiendo la cabeza mientras Matt la apremiaba a continuar sorteando los matorrales. Al llegar a un claro su montura reculó, asustada. Matt resbaló, dejando escapar la espada de su mano mientras los árboles trazaban círculos a su alrededor, sus copas chispeando con la lejana luz. El suelo lo golpeó con fuerza bajo la fina capa de hojas, dejándolo sin aliento mientras agitaba los brazos para agarrarse a algo; sintió la fría tierra en la mejilla.
— Orlando —jadeó. El pecho le ardía.
El muchacho, tenía que encontrar al muchacho. Se obligó a ponerse de rodillas, y luego se incorporó con un gruñido. Avanzó tambaleándose mientras los árboles lo rodeaban como halcones en el cielo; el brazo le dolía tanto que parecía que iba a estallar. El jubón azul manchado de tierra y hojas secas, una rodilla blanca asomaba por el desgarrón de la calza. Matt buscó su espada en el suelo. Orlando, su espada, todo estaba mal. Un tronco de árbol se separó de los demás, que formaban una silenciosa hilera alrededor del claro. Armadura negra, gigantesca, brillando oscura como el agua bajo la luz de la luna; la coraza blasonada con una doble águila, y otra águila, de bronce, destacando en el casco, las alas alzadas y el pico abierto en mitad de un grito. Una espada, ancha y plana, se alzó en las manos enguantadas mientras la figura avanzaba hacia Matt a través del claro.
Matt se sujetaba el brazo y trataba de mantener el equilibrio. La hoja se fue acercando cada vez más hasta posarse por fin sobre su pecho. La afilada punta atravesó el lino de su jubón y luego la camisa, fina y empapada en sudor, hasta encontrar el suave hueco bajo el esternón. Matt retrocedió paso a paso hasta que el ancho tronco de un árbol lo detuvo. La punta de la espada lo presionó contra el árbol, obligándole a alzarse de puntillas.
— Éste no es tu sitio —dijo una voz, sin cuerpo, surgida de detrás de la pulida visera, en la que se adivinaban unos ojos como un arañazo negro. Otra punta de acero se detuvo ante los ojos de Matt, la hoja de un cuchillo helado contra su piel, aplastándole la mejilla—. ¿Verdad que no? —susurró el hombre—. ¿Verdad que no? —gritó, riendo más y más fuerte mientras la espada se retiraba del pecho de Matt. Una mano enorme, enguantada de cuero y cota de malla, se cerró en torno a su garganta y le golpeó la cabeza contra la áspera corteza del árbol. Luego lo fue alzando hasta hacerlo flotar. La suave luz del claro se oscureció y se volvió roja y luego negra, explotando con ráfagas de vibrante color mientras la risa lo atravesaba y se convertía en una sola nota, desafinada y ronca, que resonaba desde muy adentro, aplastándolo con su poder, el tono del lobo...
2
—¿Chopo? —preguntó Sally, volviendo el pequeño cuadro para ver el panel de madera de detrás. Acarició la superficie, suave como el marfil viejo y casi negra por el tiempo. Notó el relieve de las vetas como las venas talladas de una estatua de mármol.
—Chopo lombardo —aclaró Matt.
—Oh, chopo lombardo. Una gran diferencia.
—Bueno, pues sí —dijo Matt con una leve sonrisa—. Ya te puedes reír.
Una ráfaga de lluvia golpeó la ventana. La tormenta arreciaba mientras el día de finales de noviembre avanzaba hacia el atardecer. El agua resbaló por el cristal, disolviendo las sombras de la luz que, como una perla, apenas llegaba al fondo de la abigarrada oficina.
—Pues no lo veo —dijo Sally, examinando la pintura oscurecida—. Supongo que hay una cara, aunque apenas se distingue. Aquí hay algo decididamente extraño —añadió, con el ceño fruncido—. Me hace pensar en Ofelia. Flotando entre los hierbajos, olvidada por Hamlet. ¿Crees que podrás devolverle la vida?
—Al menos merece la pena intentarlo.
—Ya veo que escurres el bulto —dijo ella, dirigiéndole una mirada recelosa—. Te conozco. Tú andas detrás de algo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Un Leonardo perdido?
—Sigue soñando. Es más que posible que ni siquiera yo pueda identificarlo.
Se pasó la mano por el pelo, apartándolo hacia la sien, pero el mechón volvió a caer hacia la frente. No podía echarle la culpa, pensó, pues a él le ocurría lo mismo. Por más que lo niegues, mientras observas el cuadro e intentas decidir si merece la pena, también piensas en quién lo pintó. Como cuando caminas por la calle. Una persona te llama la atención entre la multitud; ¿hay algo singular en ese rostro, o es un conocido? Para él, como conservador asociado para pintura italiana en el Metropolitan Museum, también era una deformación profesional. Después de cinco años había aprendido a desviar la mirada, por su propio bien.
—Aquí hay un montón de trabajo —comentó Sally—. ¿Cuánto tiempo tardarás?
—Es difícil de decir —respondió Matt, encogiéndose de hombros—. Depende de las capas que hayan ido colocando a lo largo de los años. Pero no es muy grande. No debería llevarme más de cien horas. Ciento cincuenta, con el exterior. Tal vez doscientas, si algún restaurador listo aparece con un barniz que no conozco.
—¡Doscientas horas! ¿Merece la pena?
—No lo sé. Nunca había pensado en esos términos.
—Eres el colmo —rió Sally—. ¿De qué otra manera podrías hacerlo?
—¡Ah, claro! Me olvidaba de que en el mundo legal, el tiempo es la medida de todas las cosas. Doscientas horas serían, ¿qué? ¿Cuarenta mil dólares? ¿Un pincelito para el SEC?
—Ochenta mil, pero ya sabes que no me refería a eso. Es mucho tiempo de tu vida, no importa cómo lo cuentes. Y tú eres quien recela siempre de todo lo que parece viejo. ¿Cómo sabes que no es una falsificación?
Matt tomó el cuadro y lo apoyó contra el borde de la mesa de trabajo. Tras él había un montón de libros y herramientas que había apartado para otros proyectos que tenía pendientes. En la esquina de la mesa, junto a un arco iris de jarras ocultas por un bosque de pinceles reunidos en tazas de café y latas viejas, destacaba un pequeño reloj de bronce bajo una cúpula de cristal. Las manecillas giraban en una intrincada danza, lanzando chispas a la luz de la lámpara. El minutero subió, alineándose a la perfección con la manecilla de las horas formando una flecha de doble punta. El reloj empezó a dar la hora, un suave contrapunto que flotó sobre el irregular tamborileo de la lluvia en la ventana. Al detenerse, el minutero cayó a la derecha, rompiendo la flecha. En el rostro de Matt apareció por fin una leve sonrisa.
—¿Entonces qué es lo que piensas? —preguntó Sally — . ¿Cuál es tu veredicto?
—Es auténtico —declaró, apoyando el cuadro contra una fortaleza de libros medio derruida que ocupaba un lado de la mesa.
—¿Por qué estás tan seguro? ¿Qué has visto?
—Lo mismo que tú: un montón de suciedad y muchas horas de trabajo. Pero lo que cuenta es lo que no se ve.
Sally miró el reloj.
—Deberíamos ponernos en marcha. Eso se acaba a las siete.
—Buen argumento —replicó él—. ¿Por qué no nos escapamos y nos vamos a cenar?
Ella se echó a reír y le tendió su chaqueta, una vieja prenda de tweed que había visto casi todas las fiestas a las que había asistido desde que se graduó en la facultad, hacía ya ocho años.
—Acabas de decirme que Charles lleva trabajando en esto quince años. Vamos.
—Es una exposición permanente —protestó él, metiendo los brazos en el abrigo—. Podemos verlo cuando queramos. Ni siquiera se dará cuenta.
—Sí que se dará cuenta —dijo ella, conduciéndolo hasta la puerta—. ¿Qué quieres decir con eso de que lo que cuenta es lo que no se ve?
—El ojo duerme hasta que el espíritu lo despierta con una pregunta — contestó Matt. La puerta que daba a las escaleras se cerró tras ellos con un golpe sordo mientras bajaban el corto tramo desde el laboratorio de restauración hasta la planta baja del museo—. Es lo que me decían en la facultad, y tenían razón. Hace semanas que tengo el cuadro delante. La mitad de las veces que lo miro, ni siquiera me doy cuenta de que lo hago.
—¿Y?
—Nada que llame la atención. Cuando miras un cuadro, ves lo que estás buscando, o lo que el pintor quería que vieses. Pero cuando no estás mirando, salta un detalle que no encaja y te atrapa.
Cuando llegaron a las galerías de la primera planta del museo oyeron el bullicio de la fiesta. Al doblar la esquina llegaron al enorme salón medieval, dominado por el crucifijo dorado procedente de una catedral española. La conversación y las risas aumentaron de volumen.
—¿Recuerdas San Jorge?
—¿Es una ciudad? ¿Dónde está? ¿En el Caribe?
—Me refiero a San Jorge y el dragón. Se atribuyó a Luca Signorelli, digamos que hacia 1430. Un día, cuando estaba hablando por teléfono, extendí la mano y moví la pieza para encontrar un papel, y justo entonces me di cuenta de que eso no era posible. Estábamos cometiendo un error.
—¿Qué viste?
—No lo sé, la verdad —contestó Matt—. Era el ángulo. De repente san Jorge pareció sacado de un Manet. Uno de esos burgueses en un café junto al río, disfrutando de un vaso de vino un sábado por la tarde. La cosa es que cuando lo vi, fue algo tan obvio y burdo que me costaba creer que me hubiera engañado. Hablando de vino, ¿te apetece una copa? —preguntó mientras empezaba a abrirse paso entre la multitud.
—Claro —dijo Sally.
Matt desapareció entre la gente que rodeaba la barra situada junto a la enorme mesa que antaño había decorado el comedor del palacio Farnese de Roma.
—No tenía ni idea de que fuera tan importante —observó Sally cuando Matt regresó a su lado.
—¿Qué es tan importante? —dijo una voz entre el zumbido de la conversación. Una mano apareció sobre el brazo de Matt y otra sobre el de Sally.
—Tú. Tú eres la estrella. —Matt saludó a Charles, su superior inmediato, con auténtico cariño y afecto—. ¿Quién es la estrella aquí? —le preguntó a Sally.
—Charles —replicó ella con una risita, y alzó su vaso—. Enhorabuena. Ha venido todo el mundo.
—No me digas —dijo Charles, poniendo los ojos en blanco. Una sonrisa asomó entre su barba fina y bien recortada, salpicada por unas cuantas canas. Le llevaba una cabeza a Matt y tenía la robusta complexión de un viejo sillón rústico—. Estoy completamente agotado —añadió—. Necesito una copa. No, no puedo —dijo cuando Matt le ofreció su vaso, aún intacto—. Estoy trabajando. Pero más tarde... hay una caja entera de Moet esperando. Le dije a Kent que se asegurase de que esté lo bastante frío para congelar las burbujas.
—No lo veo. ¿Dónde se ha metido?
—Oh, no está aquí. Llamó para excusarse, por lo visto tenía una visita en la galería. Ya sabes cómo es. Los planes se hacen para romperlos. Pero irá más tarde al apartamento. Vosotros también vendréis, ¿verdad?
—Por supuesto.
—Oye, Sally, estás guapísima. Es verdad, no pongas esa cara. Tu amigo aquí presente también está muy elegante. Matt, has perdido peso —añadió, retrocediendo un poco para verlo mejor, sin apartar la mano de su hombro.
—Charles, has estado trabajando demasiado —dijo Matt con una sonrisa—. Me ves todos los días. Estoy igual que esta mañana.
—Pues será que yo estoy más gordo. Y más viejo. Y no lo niegues, porque mientes fatal. Hay algo diferente. Pareces muy en forma.
—Es la esgrima —dijo Sally.
—¿Has vuelto a jugar con espaditas? —preguntó Charles.
—Necesito hacer ejercicio —se justificó Matt.
—Bueno, tengo que irme —dijo Charles—. Os veré en la fiesta —añadió, dándole a Matt un ligero apretón de despedida en el hombro.
Matt y Sally se lo quedaron mirando mientras se abría paso entre la multitud y, con una efusividad que no revelaba el menor nerviosismo, saludaba a los dos hombres que acababan de entrar. El más alto de los dos, un hombre de aspecto distinguido por su porte aristocrático, su piel bronceada y el traje italiano, era el conservador del Departamento de Artes Europeas, Silvio Petrocelli.
—Ése debe de ser Klein —dijo Matt, mirando al hombre a quien Petrocelli guiaba por el codo.
Klein, tan impecablemente refinado como el conservador, era más joven, con el pelo negro y liso, sin ninguna de las canas plateadas que eran el principal motivo para el adjetivo «distinguido» que había empezado a aparecer en la prensa delante del nombre de Petrocelli. Ya fuera por el fino marco negro de sus gafas, o por el pañuelo del bolsillo de su chaqueta, dispuesto con precisión milimétrica, el invitado de Petrocelli tenía un aire continental que rivalizaba con el de su anfitrión. Mientras hablaban con Charles parecían emisarios de un bufete de abogados europeo que no hubieran aceptado nuevos clientes desde que el vapor reemplazara a la vela, y hubieran sido enviados al Nuevo Mundo para encontrar al último descendiente de una antigua familia convertida en un nativo, un oso pardo con una barba negra bien recortada.
Other books
Lightbringer by McEntire, K.D.
Tainted Desire (Desire Series, #1) by Hulsey, Wendi
Skin Deep by Sarah Makela
Theodore Boone: The Accused by John Grisham
Dark Angel by T.J. Bennett
Worth the Risk by Claudia Connor
Too Stupid to Live(Romancelandia) by Anne Tenino
Between the Sheets by Molly O'Keefe
Hitching Rides with Buddha: A Journey Across Japan by Ferguson, Will
Fable: An Unfortunate Fairy Tale Book 3 by Chanda Hahn