Desahucio de un proyecto político (15 page)
Read Desahucio de un proyecto político Online
Authors: Franklin López Buenaño

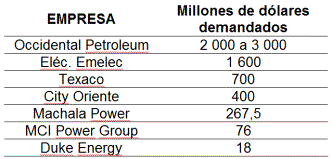
Entonces,
¿de qué soberanía se habla cuando las expropiaciones terminan costando un ojo
de la cara? Y tienen ese costo exorbitante porque son ilegítimas y hasta
ilegales. Costo que, luego, deben absorber los ciudadanos con una reducción de
la calidad de vida. Porque, para cubrir estos costos, se tienen que aumentar
impuestos, reducir el gasto público y, cuando existe moneda nacional, imprimir
dinero causando inflación.
Así
denomina el columnista de
El Universo
Pedro X. Valverde Rivera (2010) a las denuncias a dos tratados internacionales
con Alemania y Gran Bretaña, uno con cada nación. Las respuestas no se hicieron
esperar. La embajadora de Gran Bretaña advirtió sobre las posibles posiciones
(¿retaliaciones?) que las naciones tomarían en cuestión de inversiones. La
repudiación sin mayores argumentos genera solamente desconfianza en el ámbito
internacional, reduce las posibilidades de créditos y de inversión. Acciones
que empobrecen no son
soberanas
, sino
torpezas
garrafales.
La demagógica soberanía alimentaria y el fracaso de la reforma agraria
La
soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a establecer
sus propias políticas agrarias y alimenticias, la protección frente a la
importación de productos baratos (
dumping)
y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo
y quién se lo produce son perfectamente aceptables y hasta encomiables. No
obstante, como la mayoría de las propuestas de la izquierda, los
medios
con los que se quieren conseguir
estos objetivos son altamente cuestionables, como la reforma agraria o la
prohibición a la importación e investigación de y con organismos genéticamente
modificados y, peor aún, cuando se busca que un país se
autoabastezca
de alimentos, la soberanía alimentaria es una
equivocación y un engaño macabro.
Sostiene
un prestigioso académico en Genética:
«Siempre hemos tenido ´soberanía´ alimentaria. Si
algún agricultor ha querido sembrar mellocos y desayunar con chochos y máchica,
nadie lo ha impedido. En gran parte esta ley busca supuestamente una mejor
distribución de los medios de producción, esencialmente el suelo y el agua.
Pero en el fondo hay un componente de odio, envidia y revancha que determinaría
que productores eficientes salgan de su negocio. No es de sorprenderse que los
cientos de haciendas del Ministerio de Agricultura eran y son las menos
productivas del país, pésimamente manejadas y administradas y más bien siempre
trabajaron a pérdida. Se propuso formar empresas productivas asociativas con
grupos de pequeños agricultores organizados. Venderles las haciendas y proveer
educación, capacitación, asistencia técnica y por supuesto crédito para la
compra de la tierra y los proyectos productivos. Esto hubiera también servido
de filtro para rechazar a los vagos y falsos agricultores. Por supuesto que el
desafío era enorme y grande el trabajo, pero lo veíamos como la única salida de
la pobreza en el campo.
Además, se
contemplaba hacer atractiva la vida en el campo, con vivienda, agua potable,
electricidad, centro de salud, escuelas, etc.
»Pero en lugar de organizar la producción de esta
forma, se ha tomado el camino más fácil: parcelar las haciendas y entregar
retazos, a campesinos sin tierra, pero principalmente a vivarachos, traficantes
de tierras, politiqueros que harán mal uso de ese recurso, y que demandarán
maquinaria, insumos y créditos para luego buscar la condonación. Es decir,
están repitiendo los mismos errores de las reformas agrarias anteriores. Bueno,
hay un cambio, ahora la llaman ´revolución agraria´.
»El ataque a los organismos genéticamente
modificados (OGM) viene de gente que o no conoce las bases genéticas y
beneficios ambientales y sociales de los OGM o tiene otros intereses. Pero por
lo general son políticos fundamentalistas “ecológicos” que asocian esa
tecnología con el odiado imperio y las grandes trasnacionales de agroquímicos.
No reconocen que la tecnología es buena y que lo que hay que hacer es promover
la investigación para no depender de la Monsanto, Syngenta u otras empresas».
Examinemos
los hechos. La poderosa Central General de los Trabajadores del Perú, en
su regocijo ante las reformas planteadas por la
revolución
del velasquismo peruano, afirmaba: “La reforma agraria
permitirá
el
aumento de la
producción alimenticia
cuyo estancamiento clamoroso es consecuencia de la explotación
latifundista y ha originado escasez y alza desorbitada de los precios de las
subsistencias”.
Claro
que, en ese entonces, no se hablaba de
soberanía
alimentaria
(este es un concepto enunciado en Roma en una de las
conferencias de la FAO), pero estaba claro que muchas de las ideas incorporadas
recientemente, como
cultivos ineficientes
,
precariedad de la tierra
y
defensa de la producción agraria local
,
eran parte de la retórica izquierdista
de Velasco.
Los
resultados fueron catastróficos. Los precios de los alimentos se dispararon,
las importaciones de trigo, carne, lecho, fréjol y hasta maíz y patatas
ascendieron, la producción de azúcar bajó y el desempleo agrícola y la
migración hacia centros urbanos aumentaron (Peñaherrera, op. cit.).
Se debe
anotar también que la industria de la harina de pescado, una de las más
fructíferas del Perú, fue nacionalizada.
Misteriosamente
,
la anchoveta desapareció de la costa peruana reduciéndose la exportación a
niveles mínimos. Cuando se desnacionalizó la industria, la anchoveta regresó
como en sus mejores días (ibid.).
Por
otro lado, si la soberanía alimentaria se entiende como autosuficiencia,
independencia, autarquía o autonomía, entonces, sólo las personas y las
comunidades primitivas más atrasadas podrían ser soberanas. La retórica
socialista y los discursos alusivos al
sumak
kawsay
(buen vivir) sobre la soberanía alimentaria parece sacada de
folletines de cafetín, de mentes insomniáticas o de dramas romanticones propios
de las telenovelas.
El sentido común
nos dice que en el mundo contemporáneo nadie puede vivir en autarquía.
Temístocles
Hernández (2009), un agricultor con muchos años de experiencia, afirma:
«Los países ricos septentrionales, con regímenes
climáticos de cuatro estaciones, no pueden decidir ser soberanos en
alimentación porque tendrían que dejar de consumir azúcar de caña, arroz, café,
cacao, mangos, bananos y todas las demás frutas tropicales y hasta hortalizas y
legumbres frescas durante el invierno y las primeras semanas de primavera.
Mientras que, en los países ecuatoriales andinos como el Ecuador, no se podrían
consumir pan de trigo, o avena, máchica, arroz de cebada o cerveza; así como
hortalizas, legumbres y verduras, huevos y pollos y hasta carne de chancho,
porque las limitaciones climáticas, topográficas o de tamaño de las unidades
productivas impiden su producción.
»Los cereales de mayor consumo humano y animal se
producen mejor y seguro en climas de cuatro estaciones y en latifundios
mecanizados. Cultivarlos en minifundios de ladera para cosecharlos manualmente,
con hoz o a mano limpia, no conviene por anacrónico y antieconómico. Tal es así
que, hoy, el Ecuador importa cada año alrededor de 650 mil toneladas de trigo
—el 97% de su demanda—, aparte de otros productos básicos, como cebada, maíz,
soya, avena, lenteja, chochos y más. En cuanto a la producción de legumbres,
hortalizas y verduras, somos dependientes en extremo. Las semillas que
utilizamos —de rábano, lechuga, melón, tomate, vainita, cebolla, brócoli,
zanahoria y demás— son híbridas y, por supuesto, importadas. Las semillas
híbridas pierden su normal capacidad reproductiva si se siembran de la segunda
generación. Esto nos obliga a continuar importándolas para reponerlas siembra
tras siembra, por siempre o hasta que las produzcamos nosotros».
La
conclusión es obvia. Las políticas socialistas como la reforma agraria —por muy
bienintencionadas que fuesen— resultan en un desplome del sector agropecuario,
la emigración en masa hacia los centros urbanos y la pauperización de los
campesinos, y, si se pretendiera la autosuficiencia alimentaria, sería una
insensatez, porque la única manera de lograrlo sería vivir con la calidad de
vida de las tribus más primitivas.
El
grito de lucha de este Gobierno, causa de su popularidad, es la reducción de la
brecha entre ricos y pobres. El frente social argumenta que la población rural
es más pobre que la urbana, que la desigualdad en la distribución de la tierra
es extrema. Para desincentivar mantener los terrenos inactivos, se han tomado
medidas tributarias, pero lo que preocupa en realidad es la limitación a la
tenencia de la tierra.
Vale la
pena citar en su totalidad un excelente artículo de Gabriela Calderón de Burgos
(2010a), porque lo que proponen los legisladores de Alianza País, o al menos
los que controlan la Comisión de Soberanía Alimentaria, es una torpeza enorme:
limitar la posesión a 500 hectáreas, es decir, condenar al agro no sólo a
continuar sus penurias, sino además a empeorarlas.
«Dicen que los campesinos saldrán de la pobreza
cuando se desconcentre la propiedad de las tierras y que, de esta manera, se
promoverá el agro ecuatoriano. Pero consideremos la experiencia en otros
países.
»En El Salvador, se realizó una reforma agraria en
1980. De acuerdo a Manuel Hinds, ex ministro de Finanzas, “la producción
agrícola, que venía creciendo a tasas iguales o mayores que las de los otros
sectores (industria y servicios) hasta los setenta, colapsó inmediatamente
después de la Reforma Agraria y cayó en cada año de los ochenta. Luego, en los
noventa y ya en este siglo, el sector se ha mantenido prácticamente estancado…
mientras el crecimiento de los otros sectores se disparaba”. Además, “la
producción agrícola cayó 23% en términos reales durante los ochenta”, caída
que, aunque pudo haber sido causada también por el inicio de la guerra y otros
argumentan que por la falta de subsidios, no se dio con igual intensidad en
otros sectores.
»Un experimento extremo y más reciente es aquel de
Zimbabue. Craig J. Richardson, autor de un libro acerca de la Reforma Agraria
de 2000-2003 en Zimbabue, señala que, luego de la reforma en 2000, la inversión
extranjera directa cayó a 0 para 2001 y la tasa de riesgo para la inversión
para Zimbabue del Banco Mundial se disparó de 4% a 20% en el mismo año; como el
Gobierno no respetaba la propiedad en una economía altamente dependiente de la
agricultura, había mucho menos colateral para los préstamos bancarios y docenas
de bancos colapsaron o se negaron a financiar a los agricultores; la tierra
comercial agrícola perdió tres cuartos de su valor solamente en un año o 5 300
millones de dólares, y Zimbabue sufrió una hambruna en pleno siglo XXI.
»Aquí ya se han realizado reformas agrarias
inspiradas en la idea de que el problema es la concentración de tierras. Vale
la pena preguntarnos si existe una fórmula para determinar cuál es la
distribución óptima o ideal de tierras. Creo que no existe tal fórmula, al
menos no una que nos proteja de una redistribución arbitraria de las tierras.
»Al crear una justicia paralela (los jueces
agrarios) y al proveer causales vagamente definidas para expropiar una tierra,
se desalienta la inversión. Mientras menos se invierta por hectárea, más se
deprimirá el salario del campesino. El proyecto de ley propuesto por el Sistema
de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador (Sipae), por muy buenas
intenciones que tenga, da el poder a un organismo controlado por el Ejecutivo
de redistribuir tierras de manera arbitraria. Entre los criterios para
expropiar, se encuentran “la presión demográfica”, el incumplimiento de “la
función social y ambiental” y “la adquisición mediante lógicas especulativas”.
[Decisiones que claramente serán subjetivas].
»Además, el Sipae propone prohibir la
concentración de más de 500 hectáreas de tierra por parte de una sola persona
(más de 300 si la persona es extranjera), cortando las alas a aquellos nuevos
empresarios agrícolas que quisieran expandirse.
»Para que los agricultores prosperen, se les debe
garantizar su derecho de propiedad alentándolos a realizar mayores inversiones
a largo plazo y aplicar las últimas tecnologías. La redistribución de tierras y
gran parte de la política agrícola ecuatoriana de las últimas décadas han hecho
lo contrario».