Venus Prime - Máxima tensión
Read Venus Prime - Máxima tensión Online
Authors: Arthur C. Clarke,Paul Preuss


Su nombre en clave es Sparta. Su belleza oculta un misterioso pasado y habilidades de supermujer fruto de la biotecnología avanzada. Cuando la averiada nave espacial Star Queen llega a la Estación Venus con un solo superviviente a bordo, Sparta debe arriesgar su vida para investigar lo que sucedió realmente durante el mortal viaje por el espacio.

Arthur C. Clarke & Paul Preuss
Venus Prime - Máxima tensión
(Venus Prime - 01)
ePUB v1.1
betatron10.07.2012
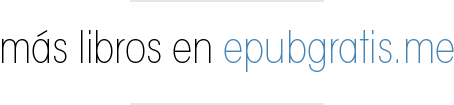
Título: Venus Prime - Máxima tensión
© 1987, Arthur C. Clarke & Paul Preuss
Traducción de Roger Vázquez de Parga
Serie: Venus Prime 1
Editorial: Plaza y Janés
ISBN: 9788401491719
Corrección de erratas: Arensivia
Doy las gracias a Kristina Anderson, encuadernadora de libros y artista de San Francisco, por darme a conocer los rudimentos del arte de la elaboración de libros. A Carol Dawson, escritora, y a Lenore Coral, bibliotecaria de Cornell, por refrescar mis recuerdos de Londres en general y de Sotheby en particular. A mi hija, Mona Helen Preuss, por sudar tinta entre viejos catálogos de subastas en la biblioteca de la Universidad de California, en Berkeley. Al personal de la sección de libros raros de la Biblioteca Pública de San Francisco que se mostraron constante y anónimamente eficientes y serviciales. Gracias a todos ellos, y que estén bien tranquilos, porque mis errores son sólo míos.
P
AUL
P
REUSS
LA ZORRA Y EL ERIZO
1
—¿Significa algo para usted la palabra Sparta?
Una mujer joven estaba sentada en una silla de pino barnizado con respaldo de barrotes. Tenía el rostro vuelto hacia el alto ventanal; sus facciones impersonales se veían pálidas a la difusa luz que inundaba la habitación blanca y que era reflejo del glacial paisaje del exterior.
El hombre que hacía las preguntas se manoseó la barba entrecana, que llevaba recortada con pulcritud, y miró con ojos de miope y por encima de los anteojos a la mujer mientras aguardaba una respuesta. Estaba sentado tras un maltrecho escritorio de roble de al menos ciento cincuenta años de antigüedad, y era un tipo bonachón que al parecer disponía de todo el tiempo del mundo.
—Pues claro.
En el rostro ovalado de la mujer las cejas eran dos anchas pinceladas de tinta por encima de los ojos, de color marrón; bajo la nariz respingona tenía una boca carnosa de labios inocentes, que presentaban un color rosa natural y delicado. El pelo castaño, sin lavar, que le caía en mechones sobre las mejillas, y la bata sin forma definida que llevaba puesta, no lograban ocultar la belleza de la joven.
—¿Y qué significa para usted?
—¿El qué?
—La palabra Sparta. ¿Qué le dice a usted?
—Yo me llamo Sparta.
Seguía sin mirar al hombre.
—¿Y el nombre de Linda? ¿Le dice algo?
Ella movió la cabeza de un lado a otro.
—¿Y el de Ellen?
La joven no respondió.
—¿Sabe usted quién soy yo? —le preguntó él.
—No creo que nos conozcamos, doctor.
Continuó mirando fijamente por la ventana, contemplando algo que se encontraba a una enorme distancia.
—Pero sí sabe usted que soy médico.
La muchacha se removió en la silla y echó un vistazo por la habitación, abarcando con la vista los diplomas y libros; por último lo miró a él al tiempo que esbozaba una tenue sonrisa. El médico se la devolvió. Aunque en realidad se habían visto cada semana durante el último año, la actitud de ella era acertada..., otra vez. Sí, cualquier persona en su sano juicio se habría dado cuenta de que se encontraba en la consulta de un médico. La sonrisa de la muchacha se desvaneció y volvió de nuevo la mirada hacia la ventana.
—¿Sabe usted dónde está?
—No. Me han traído aquí durante la noche. Yo suelo estar en el..., programa.
—¿Y dónde es eso?
—En... Maryland.
—¿Cómo se llama el programa?
—Yo... —La muchacha titubeó. Frunció la frente—. Eso no puedo decírselo.
—¿Se acuerda de él?
A ella le centellearon los ojos de ira.
—No está en el lado blanco.
—¿Quiere usted decir que está clasificado?
—Sí. No se lo puedo decir a nadie que no posea una identificación de tipo Q.
—Yo tengo una identificación de tipo Q, Linda.
—No me llame así. ¿Cómo sé yo que tiene usted una identificación? Si mi padre me dice que puedo hablarle a usted del programa, lo haré.
El médico le había repetido con frecuencia que sus padres estaban muertos, y ella invariablemente acogía la noticia con incredulidad. Si él no insistía en ello durante cinco o diez minutos, la muchacha lo olvidaba con prontitud; si, por el contrario, persistía y trataba de convencerla, ella se volvía loca de confusión y pena y sólo recobraba aquella triste calma suya unos minutos después de que él hubiera cejado en su empeño. Hacía mucho tiempo que había dejado de torturarla con horrores temporales.
De todos los pacientes que tenía, la mujer era la que más frustración y pesar le provocaban. Anhelaba devolverle a la muchacha el alma que había perdido y tenía fe en poder conseguirlo, siempre que los que la tenían bajo custodia se lo quisieran permitir.
Frustrado, acaso aburrido, abandonó el guión de la entrevista.
—¿Qué ve usted ahí afuera? —le preguntó a la muchacha.
—Arboles. Montañas. —La voz era un susurro anhelante—. Nieve en el suelo.
De continuar la rutina que habían establecido, una rutina que el médico recordaba pero ella no, él le pediría que le contase lo que le había sucedido el día anterior, y la joven le relataría con todo detalle acontecimientos que le habían ocurrido hacía tres años. Él se levantó bruscamente, sorprendiéndose a sí mismo ya que rara vez variaba sus planes de trabajo.
—¿Le gustaría salir ahí afuera?
La muchacha dio la impresión de sorprenderse tanto como él.
Las enfermeras gruñeron y la mimaron en exceso, envolviéndola en unos pantalones de lana, una camisa de franela, una bufanda, botas de cuero forradas, un abrigo grueso de cierto tejido acolchado de color gris brillante..., un guardarropa fabulosamente caro al que ella no concedió mayor importancia. Era perfectamente capaz de vestirse sola, pero a menudo se le olvidaba cambiarse de ropa. De modo que les resultaba más fácil dejarla con la bata y las zapatillas y fingir que la mujer se encontraba desvalida. Ahora la estaban ayudando, y ella les dejaba hacer.
El médico la esperaba a la puerta, en los helados peldaños de la galería de piedra, y contemplaba los ventanales cuyos marcos se iban desconchando y convirtiéndose en polvo a causa del aire seco y diáfano que atacaba el pigmento de la pintura amarilla. Era un hombre alto y muy redondo, y aquella redondez suya se veía ahora acentuada por el volumen del abrigo «Chesterfield» negro rematado por un elegante cuello de terciopelo. El abrigo costaba tanto como una vivienda corriente. Era un signo de los compromisos que él había llevado a cabo.
La muchacha salió, animada por las enfermeras, y jadeó al recibir aquel aire cortante. En los pómulos le florecieron dos manchas rosadas bajo la transparente superficie del cutis, blanco y azulado. No era ni más alta ni más delgada de lo normal, pero sus movimientos ponían en evidencia una rápida irreflexiva seguridad que a él le hizo recordar que la chica era bailarina. Entre otras cosas.
La muchacha y él se pusieron a pasear por los terrenos situados detrás del edificio principal. Desde aquella altura se podían divisar más de cien kilómetros de llanuras, llenas de retazos marrones y blancos, que se extendían hacia el Este, un desierto de polvo agotado por el exceso de labranza y la utilización para pastos. No todo lo blanco era nieve; una parte era sal. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas de un magnoplano que se dirigía hacia el Sur, demasiado lejos para verlo bien; algunas briznas de hierba marrón pegadas entre sí por el hielo crujían bajo los pies de la pareja allí donde el sol había derretido la cubierta de nieve.
El borde del césped estaba señalado por arbustos de algodón, completamente desnudos de hojas y plantados muy juntos unos de otros, que corrían paralelos a una tapia antigua de piedra marrón. La valla electrificada de tres metros de altura que se encontraba más allá de la tapia resultaba casi invisible a causa de la ladera de la montaña, que se elevaba bruscamente adentrándose en la sombra, al fondo; más arriba, algunas zonas azules de nieve persistían bajo los enebros achaparrados.
Se sentaron en un banco, al sol. Él sacó un pequeño tablero de ajedrez del bolsillo del abrigo y lo extendió entre ambos.
—¿Le apetece jugar?
—¿Sabe usted jugar bien? —le preguntó ella simplemente.
—Bastante. Pero no tanto como usted.
—¿Cómo lo sabe?
El hombre titubeó. Habían jugado muchas veces antes, pero ya estaba cansado de desafiarla con la verdad.
—Lo leí en su expediente.
—Me gustaría ver ese expediente alguna vez.
—Me temo que ya no tengo acceso a él —mintió el médico. El expediente en el que ella estaba pensando era un expediente diferente.
El tablero de ajedrez le asignó las fichas blancas a la muchacha, que rápidamente abrió la partida con el Giuco Piano, desequilibrando al médico con peón a alfil rey tras al cuarto movimiento. Con el fin de concederse a sí mismo tiempo para pensar, él le preguntó:
—¿Hay algo más que le gustaría saber?
—¿Algo más?
—¿Hay algo que podamos hacer por usted?
—Me gustaría ver a mi padre y a mi madre. El médico no respondió, y en lugar de ello se puso a estudiar el tablero con suma atención. Como la mayoría de los jugadores aficionados, se esforzaba mucho por pensar dos o tres movimientos consecutivos, pero era incapaz de mantener en la cabeza todas las combinaciones. Como la mayoría de los expertos, la muchacha pensaba de acuerdo con unos modelos determinados; aunque en aquel momento ya no era capaz de recordar los movimientos con los que había abierto el juego, ello no tenía mayor importancia. Años atrás, antes de que la memoria de acontecimientos recientes le hubiera quedado destruida, era capaz de acumular incontables modelos de jugadas.
El médico movió las piezas clave y ella replicó al instante. Con el siguiente movimiento, uno de los alfiles de él quedó aprisionado. El médico sonrió tristemente, lamentándolo. Otra derrota en perspectiva. No obstante, hizo todo lo posible por estar a la altura de aquella mujer, por proporcionarle una partida interesante. Mientras los guardianes de la muchacha le tuvieran atado de manos, él poca cosa podía hacer para ayudarla.
Pasó una hora —el tiempo no significaba nada para ella— antes de que la muchacha dijera «jaque» por última vez. Él había perdido la reina hacía ya rato, y se encontraba en una situación desesperada.
—El juego es suyo —le dijo. Ella sonrió y le dio las gracias. El médico volvió a meterse el juego de ajedrez en el bolsillo.
Al perder de vista el tablero, la misma expresión nostálgica de antes volvió a asomar en los ojos de la muchacha.
Dieron un último paseo alrededor de la tapia. Las sombras eran ya alargadas y el aliento se les congelaba delante de la cara; en lo alto, el brumoso cielo azul se veía cruzado en zig-zag por un millar de estelas de vapor. Una enfermera salió a recibirlos a la puerta, pero el médico se quedó afuera. Al despedirse, la muchacha lo miró con curiosidad, pues ya se le había olvidado quién era aquel hombre.